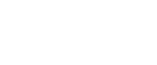“Vivimos en una burbuja de presunta felicidad que enmascara una realidad espantosa de precariedad, muertes y destrucción de la biosfera”. Entrevista con Salvador Cobo
A sus 97 años, Raffaele La Capria (Nápoles, 1922) continúa siendo una figura respetada, se esté o no de acuerdo con él. Lúcido, comprometido, contundente, usa la inteligencia tanto como el humor y lo instintivo. No le entusiasman las abstracciones, como se demuestra en La mosca en la botella (Ediciones El Salmón), una reflexión sobre el sentido común –en tiempos aciagos- tomando la imagen del maestro Wittgenstein, la mosca embotellada (emboscada) a la que hay que indicar la salida. Hablamos con su traductor al castellano, Salvador Cobo, editor al tiempo del sello que lo publica.
Decía Descartes que el sentido común debía de ser el mejor repartido de todos porque nunca había escuchado a nadie quejarse de tener poco… En líneas generales, ¿cómo andamos de sentido común?
Muy mal. Casi veinticinco años después de que Raffaele La Capria escribiera su panfleto en defensa del sentido común, los males que allí apuntaba han ido a peor, desbocándose. En Italia y en España, en todo el mundo occidental, vivimos en una burbuja de presunta felicidad, consumo, selfies, redes sociales, etc., que enmascara una realidad espantosa de precariedad, muertes, destrucción de la biosfera. «El mundo moderno está fundado en el asesinato», dijo Tolstói. Esto no ha cambiado un ápice en la era de la democracia digital y de mercado: nosotros seguimos siendo los verdugos para la mayor parte del planeta.
Entre otras cuestiones, el texto reivindica la independencia del intelectual frente a todo tipo de poder. La cuestión que me asalta es, ¿quedan intelectuales a la altura de los que se citan en el libro (Musil, Eco, Adorno, Eliot, Campbell…)?
La altura del intelectual no debe achacarse a la grandeza de su obra (literaria, filosófica, artística), sino a su capacidad de aprovechar su posición y notoriedad para reivindicar el derecho de ir a la contra. Orwell decía: si la libertad de expresión significa algo, es la libertad de decir lo que los demás no quieren oír. Creo que son muy pocos los intelectuales que escapan de las camarillas políticas, partidistas o periodísticas. El precio a pagar por la independencia es el ostracismo. Hay excepciones. En Italia, Alfonso Berardinelli, capaz de atizar a izquierda y derecha, o a grandes iconos literarios (como Umberto Eco). En España, pienso en nombres como Gregorio Morán y Jordi Llovet.
Es curioso que, pese a hablar del sentido común, La Capria no lo defina… ¿escapa de cualquier definición?
Sí lo define. Primero, por aquello que no es: ni la opinión recabada en las plazas al viandante sorprendido de pronto por una cámara; ni la opinión vociferada en tertulias de la tele (ni en Twitter, añado yo); ni el populismo que para todo problema presenta soluciones en apariencia sencillas. Pero, además, más adelante La Capria define el sentido común como disenso común, como resistencia a la dominación. No está mal como programa político.
Él asocia el sentido común al límite, pero asegura que éste se ha perdido. ¿Qué límites nos son necesarios?
Si algo define a la sociedad en la que vivimos es el desprecio por la noción de límite. Se puede apreciar sobre todo en el ámbito de la ciencia y la tecnología: el imperativo del progreso parece decir que si una innovación puede hacerse, entonces debe hacerse. Como muestra, las palabras de Robert Oppenheimer acerca de una de sus creaciones, la bomba atómica: «Cuando vemos algo que resulta atractivo desde un punto de vista técnico, nos ponemos manos a la obra, y comenzamos a discutir sobre sus posibles usos únicamente tras haber alcanzado el éxito técnico. Es así como hicimos con la bomba atómica». Como cultura, como sociedad, y aunque resulta extremadamente complicado, hay que tratar de imponer una negociación acerca del mundo en que queremos vivir. El auxilio del intelectual es imprescindible: debe usar su posición para denunciar y combatir el totalitarismo industrial que ningunea la good life, «la buena vida», en beneficio de la goods life, «la vida llena de mercancías» (distinción ésta de uno de los intelectuales más lúcidos del siglo XX, Lewis Mumford).
El autor habla de la implantación de la sospecha en el hombre, toda vez se disocia del mundo exterior. ¿Cuánto de nuestro sentido común se lo debemos a la estrecha relación del hombre con la naturaleza, con el universo, y cuándo surge del ser humano en solitario?
Bernard Charbonneau sostenía que en el momento en el que el hombre moderno comenzó a destruir la naturaleza, se propagó una idea de ésta como algo a proteger, a venerar. Esto es palpable hoy día, con la proliferación del Nature Writing y el hincapié que se hace desde las páginas de Ocio, Viaje y Tendencias a «desconectar» de nuestra ajetreada vida urbana y «conectar» de nuevo con la «naturaleza». Esto es una majadería. ¿Qué es «la Naturaleza»? El afán del individuo moderno por «perderse» en parajes naturales auténticos, salvajes, supone desdeñar una verdad muy simple: el ser humano lleva milenios interactuando con su entorno, modificándolo. Aunque, como decía un amigo, no se puede incurrir en el relativismo de situar en el mismo nivel los canales y acequias con las megapresas hidroeléctricas.
¿Es posible tener sentido común en todas las parcelas del saber?
La Capria explica que el sentido común no deber ser una norma, ni un principio, ni un canon, sino un «complemento a una situación dada»: sentido común más historia; sentido común más sociología, etc. No sé si es posible, pero desde luego es deseable que cada cual obre con proporción, sentido del límite y commonsense en aquellas áreas del conocimiento que mejor domine.
¿Por qué La Capria critica de ese modo el ‘conceptualismo degradado de masas’?
Para La Capria, el uso de una lengua sencilla, directa, «a escala humana», por decirlo de algún modo, debería constituir el patrimonio de quienes quisieran entablar un diálogo sincero con el prójimo que estuviera encaminado a comprender el mundo pasado y presente, y contribuir a transformarlo. El «conceptualismo degradado de masas» es hijo de un lenguaje y una filosofía oscuros cuyos orígenes se remontan muchas décadas —o siglos— en el tiempo: emplear un lenguaje críptico y abstruso no es privativo de nuestra era posmoderna; hay quien decía que habría sido fabuloso que T. W. Adorno o Walter Benjamin hubieran escrito en la lengua de George Orwell. Con todo, el pensamiento académico-filosófico, por un lado, y el político-partidista, por otro, llevan décadas creando, a menudo en alianza, una jerga absolutamente desmadrada a base de conceptos, fórmulas y consignas. Ahora el espacio para estos constructos se ha reducido, y las complejas elaboraciones pasadas del Marxismo, el Estructuralismo, el Psicoanálisis, la Deconstrucción, etc., han sido comprimidas y hechas deglutir para su mejor adaptación a estos tiempos de discursos a golpe de tuit.
¿Se trata de “ser absolutamente moderno”?
Para La Capria, es justo al contrario. Compara al individuo moderno con un Ulises que debe esforzarse por desoír los cantos de sirenas: la Sirena de la Modernidad, la Sirena de la Técnica o la Sirena de la Ideología. Recuerdo una frase de Diálogos sobre la culminación de los tiempos modernos, libro de Jaime Semprun que esperamos reeditar pronto en Ediciones El Salmón: un reaccionario del pasado ahora parecería revolucionario, y viceversa, un revolucionario del pasado ahora parecería reaccionario. Detrás de esta paradoja no habría más que una simple enseñanza: hay que ser absolutamente antimoderno. Una vez desechado, por supuesto, todo rastro de ideología reaccionaria que busque apuntalar privilegios, discriminaciones y opresiones, esta sería la verdadera forma de ser revolucionarios. Es similar a lo que decía Pasolini al final de su vida cuando afirmaba que había que buscar una nueva forma de ser progresistas.
El autor habla de aquellos conocimientos “que únicamente sirven para desorientar las ideas”. ¿Cuáles sería este tipo de pensamientos?
Responderé con una anécdota. En el transcurso de una ponencia en un Máster de Estudios Culturales, un asistente no dejaba de embestir contra el concepto de «humanismo», según él obsoleto; todo ello trufado de cantidad de referencias a Foucault, Derrida, Laclau, etc. Yo le rebatí bastante exaltado. Le decía que no podíamos prescindir de algo tan básico como la referencia a una pertenencia común, algo que nos iguala a todos los individuos y puede canalizar sentimientos fundamentales como la solidaridad, la empatía, la conciencia. Era poco después del asesinato de al menos quince migrantes en las aguas del Tarajal: yo explicaba que aferrarse a una idea de humanidad era inseparable de la indignación y la denuncia de crímenes así. El amigo relativista no dejaba de sonreír, algo condescendiente, pero se reafirmaba en su radicalismo verboso. Que luego, y ahí está el quid, caminaba de la mano de unas posiciones políticas de lo más banales: todo ese afán por deshacerse de conceptos humanistas trasnochados quedaba en ridículo con sus fotos, en redes sociales, posando con la bandera griega tras la victoria de Syriza en las elecciones de ese país.
Decía Pasolini que “el valor intelectual de la verdad y de la práctica política son dos cosas irreconciliables en Italia”. ¿Y en España?
Pocos ámbitos son tan propicios para la deshonestidad y la impostura como la política, es decir, la política parlamentaria y la de los partidos políticos, que es muy distinta a la política entendida como la preocupación y discusión de los asuntos de la polis, de nuestra sociedad. Me preguntas por el caso español. No puedo hablar sobre otros países, cuyas situaciones no conozco con bastante profundidad. Aquí, la indignidad de la práctica política es la norma, y en efecto, es prácticamente incompatible con la honestidad intelectual. Se avecinan las cuartas elecciones en cuatro años, y todos los partidos compiten sin descanso en las aguas cenagosas del populismo y el sectarismo. En ese sentido, creo que La Capria (y también quien escribe estas líneas) sentiría mucha afinidad con Simone Weil, que nada menos que en 1943 escribió un panfleto donde abogaba por la desaparición de los partidos políticos.
¿Cuáles serían esos ‘profesionales del sentido común’ que tanto detesta?
El político, el opinólogo de las tertulias de radio y TV, los pobladores del mundo académico (con excepciones), el burócrata de las administraciones.